Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado, escrito por Thomas DiLorenzo y traducido por Juan José Gamón Robres. Descarga el libro aquí.
CAPÍTULO 13 – El padre fundador del capitalismo de compinches
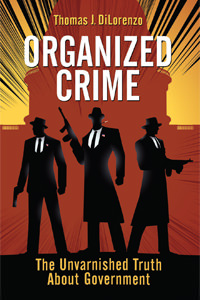 En los primeros años de la Gran Recesión tan pronto como el gobierno federal anunció sus multimillonarios rescates de los plutócratas de Wall Street, los defensores de los rescates sacaron a relucir lo que aparentemente consideraban su arma secreta: el mito de Alexander Hamilton como supuesto inventor del capitalismo americano. Hamilton, se decía, aprobaría los rescates ya que él fue quien, después de todo, propuso por vez primera aranceles o tarifas proteccionistas para las nacientes industrias y quien propuso también la plena introducción en América del mercantilismo al estilo europeo con sus miles de subsidios y “botines” para varios sectores económicos [Hamilton abogó por ello en su famoso “Report on Manufactures” (“Informe sobre las manufacturas)].
En los primeros años de la Gran Recesión tan pronto como el gobierno federal anunció sus multimillonarios rescates de los plutócratas de Wall Street, los defensores de los rescates sacaron a relucir lo que aparentemente consideraban su arma secreta: el mito de Alexander Hamilton como supuesto inventor del capitalismo americano. Hamilton, se decía, aprobaría los rescates ya que él fue quien, después de todo, propuso por vez primera aranceles o tarifas proteccionistas para las nacientes industrias y quien propuso también la plena introducción en América del mercantilismo al estilo europeo con sus miles de subsidios y “botines” para varios sectores económicos [Hamilton abogó por ello en su famoso “Report on Manufactures” (“Informe sobre las manufacturas)].
Una institución de Wall Street -la revista Forbes– publicó un artículo titulado “Alexander Hamilton frente a Ron Paul” para respaldar la idea de que las críticas libertarias a las ayudas estatales a las empresas debían rechazarse por ser Hamilton un gran hombre de Estado y genio económico en comparación con el congresista Ron Paul y sus seguidores.
El diario Wall Street Journal se unió al culto a Hamilton publicando un artículo del especialista en Historia Económica John Steele Gordon en el que sostuvo que nuestro verdadero problema era la insuficiente centralización bancaria y que necesitábamos más planificación central por la Fed, no menos. Gordon abogó por un hombre fuerte en materia económica bajo la forma de un dictador/regulador de los mercados financieros, apoyó los rescates y nada menos que: ¡Echó la culpa de la crisis a Thomas Jefferson!
Jefferson se opuso a la creación del primer banco central de los Estados Unidos, el Bank of the United States, que Hamilton había promovido. Jefferson defendía un dinero sólido, no depender de los políticos en lo atinente al dinero. Es esta clase de ideas, dijo Gordon, las que se hallaban en el origen de la Gran Recesión. En realidad, la burbuja inmobiliaria fue el producto de la política de la Fed dirigida a mantener año tras año tipos de interés próximos a cero y de las políticas del gobierno federal orientadas a forzar o a incentivar a los bancos para que concediesen billones de dólares en préstamos hipotecarios de dudoso cobro a deudores no cualificados (garantizados por Fannie Mae y Freddie Mac).
Lo que ha demostrado toda esa frenética idolatría hacia Hamilton es cómo el mito de que Alexander Hamilton fue una especie de genio de la planificación económica centralizada constituye ideológicamente la piedra angular del sistema americano de capitalismo de compinches financiado mediante una enorme deuda pública y mediante la falsificación legal de la moneda protagonizada por un banco central. Es este sistema el que causó principalmente la Gran Recesión, no la oposición a dicho sistema, como Gordon y otros adujeron.
El auténtico Hamilton
El auténtico Hamilton fue el líder intelectual del grupo de hombres que en la época fundacional querían importar a América el sistema británico del mercantilismo y el imperialismo como forma de gobierno. Mientras estuvieron del lado de quienes se veían perjudicados por el mercantilismo e imperialismo Británicos, se opusieron a él e incluso lucharon en una revolución contra el mismo. Pero en cuanto se hallaron del lado de los beneficiarios cambiaron de parecer. “Es bueno ser el rey”, como dijera el actor cómico Mel Brooks.
Fue Hamilton quien acuñó la frase: “El sistema americano” -para describir la política de ayudas corporativas, aranceles proteccionistas, banca centralizada y una gran deuda pública- y quien dijo que ese sistema sería una “bendición” para América. A diferencia de su enemigo político Thomas Jefferson, que fue un hombre muy erudito en la Ciencia Económica de su tiempo y que había estudiado a Adam Smith, a Jean Baptiste Say y a Richard Cantillon, entre otros. Hamilton en cambio, ignoró o despreció o quizás ni siquiera supo de esas ideas. Por el contrario, extendió los mitos mercantilistas que habían inventado apologistas de las relaciones públicas como Sir James Steuart para los mercantilistas británicos.
Hamilton respaldó la causa que postulaba que se debía contraer una gran deuda pública pero no lo hizo para establecer la buena reputación crediticia del gobierno de los Estados Unidos o para financiar cualesquiera programas de gobierno, sino por la maquiavélica razón de vincular los intereses egoístas de los ricos al Estado. Serían los ricos quienes comprarían la deuda pública, argumentó, de forma que se convertirían naturalmente en un poderoso grupo de presión favorable a impuestos más altos y a un Estado más grande. Lo harían para asegurarse de que el Tesoro siempre tuviera suficientes ingresos fiscales para garantizar que recibirían los pagos en concepto de intereses de sus títulos de deuda. Tenía razón: los titulares de bonos de la deuda pública y los bancos de inversión que comercializan esos títulos, siempre han apoyado la existencia de un Estado grande. Y es por eso por lo que los bancos de inversión de Wall Street fueron los primeros en la fila a la hora de recibir rescates del gobierno tan pronto como comenzó la Gran Recesión. El Estado, antes y por encima de todo, cuida de los suyos como lo haría cualquier banda mafiosa.
Los principales argumentos de Hamilton favorables al establecimiento de un imperio fundado sobre el capitalismo de amiguetes o de compinches vienen recogidos en su “Report on Manufacture“. En la biografía que William Graham Sumner escribió sobre Hamilton en 1905 relató que el informe de Hamilton abogaba “por el viejo sistema mercantilista de la escuela inglesa, modificado para adecuarlo a la situación de los Estados Unidos”. El propio Jefferson escribió una vez que los planes de Hamilton a favor del proteccionismo, de las ayudas empresariales y la centralización bancaria eran “el medio a través del cual el corrupto sistema británico de gobierno podría introducirse en los Estados Unidos”. Sumner y Jefferson tenían razón.
El mercantilismo Hamiltoniano es esencialmente el sistema político y económico en el que los americanos han vivido durante varias generaciones: un Presidente con poderes regios que gobierna mediante órdenes ejecutivas y no respeta las restricciones constitucionales a sus poderes; Estados que son meros títeres del gobierno central; subsidios corporativos a discreción; decenas de billones de dólares en deuda pública acumulada y permanentes ciclos expansivos y recesivos (con inflaciones periódicas) causados por los torpes manejos de los falsarios planificadores centrales del Federal Reserve Board. Ésa es la maldición que Hamilton le echó a América, una maldición que debe exorcizarse para que la libertad y prosperidad americanas puedan algún día volver a tener fuerza y vigor.
CAPÍTULO 14 – La maldición del instigacionismo
De todos los candidatos presidenciales republicanos de la campaña electoral 2011-2012 solo Ron Paul adoptó la filosofía de Washington y Jefferson respecto a la política exterior norteamericana. Por ello, tanto el uno como el otro, y todos los demás estadistas de las últimas siete décadas que pensaron como ellos, se han visto tachados de “aislacionistas”. En ese contexto, la acusación de ser aislacionista es auténticamente Orwelliana. Cuando Ron Paul aboga por la paz y por el libre comercio y se declara únicamente partidario de las guerras justas y defensivas, está abogando por la máxima interacción posible entre los pueblos del mundo.
La división internacional del trabajo y la libertad de comercio constituyen el verdadero origen de la civilización humana. Todos los bienes y servicios de los que disfrutamos en nuestra vida diaria son el producto del esfuerzo de cientos o de miles de personas de todo el mundo que se han especializado en hacer algo y que, motivadas por sus propios intereses egoístas, se encargan de que tengamos nuestro pan, nuestra carne, nuestra cerveza y todo lo demás. Son las restricciones al comercio las que son auténticamente aislacionistas, y nada restringe más que la guerra los intercambios mutuamente ventajosos que acuerda la gente en este mundo. La guerra lleva al aislacionismo. La gente en un mercado libre interactúa pacífica y provechosamente; se mata entre sí cuando está en guerra.
El principio fundamental de la economía es que mientras exista la propiedad privada y mercados razonablemente libres, los individuos, persiguiendo cada uno su propio interés egoísta, se especializarán en hacer las cosas que se les den mejor que a otros, venderán esas cosas a otros y utilizarán el producto así obtenido en comprar aquellas otras cosas para cuya producción no sean muy hábiles. Es de esta forma como los más pobres de entre los pobres son aún capaces de sobrevivir y de mejorar sus vidas. En el libre mercado no existe esa mentalidad de “supervivencia del más apto”. Los más pobres de entre los pobres no tienen que producir sus propios alimentos, construir sus propias casas y confeccionar su propia ropa (ni ellos ni nadie): la división internacional del trabajo les permite recurrir a otros para que les proporcionen tales cosas de manera que se puedan sustentar.
La guerra por otra parte, hace que salte en pedazos la división internacional del trabajo, como Ludwig Von Mises escribió en su obra maestra “La Acción Humana” (“Human Action“). Por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, la revolución industrial mejoró el nivel de vida de la gente corriente más de lo que nunca pudieran imaginar las generaciones que la precedieron. Donde quiera que se permitió que el capitalismo floreciera, el hombre corriente gozó de los frutos de la división internacional del trabajo mientras veía como aumentaba su nivel de vida y disminuían las horas que cada semana tenía que dedicar al trabajo (lo que también fue resultado de la mayor productividad del trabajo resultante de la mayor inversión en capital que el capitalismo trajo consigo). La primera guerra mundial destruyó todo eso, lanzando país tras país al abismo del aislamiento respecto de todos los demás y acabando así con la división internacional del trabajo. Las gentes del vasto mundo que se habían beneficiado de incontables formas del esfuerzo de extraños, se vieron aisladas de esos beneficios mientras veían como declinaban sus estándares de vida. Los países se vieron aislados de los beneficios del comercio internacional mientras formaban alianzas políticas para combatir junto a otros. Siendo la guerra lo opuesto al capitalismo, el resultado final fue la muerte de millones de personas y la destrucción de capital a escala masiva.
Por supuesto, siempre existe quien saca provecho de la guerra: los monarcas, los dictadores y los “hombres de Estado” que disfrutan revolcándose en la “gloria imperial” tal y como los describió Alexander Hamilton; los conectados políticamente que se enriquecen con los contratos de suministro de armamento; los académicos y los “periodistas” que manejan el aparato de propaganda belicista del Estado a cambio de notoriedad, posición y dinero; y el Estado en general. La guerra es la salud del Estado; nada engrandece tanto al Estado y a todos sus funcionarios más que la guerra. Como corolario, tampoco existe nada que destruya tanto la libertad y la prosperidad como la guerra no defensiva. Y como señaló Murray Rothbard en su ensayo titulado “Guerra Justa“, las únicas guerras verdaderamente defensivas y justas de la Historia americana han sido la revolución americana y la guerra defensiva del sur contra la invasión lanzada contra él por el Partido Republicano en 1861-65.
Los verdaderos “aislacionistas” que persiguen destruir la cooperación pacífica de la gente de este mundo son un grupo de gente que podría llamarse “instigacionistas”. Ellos son los ególatras y los buscadores de rentas no competitivas mencionados antes que instigan guerras con sus mentiras, con sus connivencias y con sus manipulaciones. Nunca han participado ellos mismos personalmente en una guerra, ni siquiera han cumplido el servicio militar en tiempo de paz, y son merecidamente llamados “pollitos de halcón” por muchos comentaristas.
Abraham Lincoln, en su primer discurso inaugural, hizo la mayor apología de la esclavitud -de los Estados sureños- que se hiciera nunca, llegando incluso a comprometerse a apoyar su explícita consagración constitucional, mientras que en ese mismo discurso amenazaba al mismo tiempo con hacer la guerra por razones fiscales. Como no tenía ninguna intención de liberar a esclavo alguno y desencadenar la guerra con el propósito de asegurar la recaudación de impuestos le habría convertido en un criminal internacional de guerra, necesitaba inventar una excusa para invadir su propio país (lo que supone, por cierto, la exacta definición de traición según el artículo 3 sección 3ª de la “Constitución de los Estados Unidos“). De manera que a tal fin, se inventó la noción de una “unión perpetua”. Los padres fundadores, según Lincoln, habrían estado de acuerdo con él en que si cualquier colectivo intentara abandonar la unión “voluntaria” que los padres fundadores crearon, el gobierno central tendría el “derecho” de invadir esos Estados, asesinar centenares de miles de sus ciudadanos, bombardear sus ciudades, incendiarlas hasta convertirlas en cenizas y saquear sus riquezas. Esto es por supuesto lo que el ejército de Lincoln hizo, todo eso se llevó a cabo para preservar un trato político acordado hacía setenta años. En cuanto a Fort Sumter, es revelador que Lincoln escribiera al comandante de sus fuerzas navales, Gustavus Fox, después del incidente (en el que nadie resultó ni muerto ni herido) para agradecerle su asistencia a la hora de conseguir que los sureños de Carolina del Sur fuesen quienes disparasen el primer tiro e iniciar así la guerra.
La guerra Hispano-Americana fue una guerra puramente imperialista y jamás tuvo el propósito de proporcionar beneficio alguno al norteamericano medio. Es por ello por lo que el gran escritor libertario de finales del siglo XIX William Graham Sumner encabezó su famoso ensayo con el título “La conquista de los Estados Unidos por España“. La guerra Hispano-Americana convirtió a los Estados Unidos en un imperio como el imperio español, y dejó de ser la república constitucional imaginada por los padres fundadores. Pero ególatras fanfarrones como Teddy Roosevelt consiguieron construir sus carreras políticas gracias a aquella demencial aventura.
Tampoco se les había perdido nada a los norteamericanos para tener que intervenir en la primera guerra mundial, el desastre más colosal del siglo XX, si no de todos los tiempos. Lo único que “consiguió”, como escribe Jim Powell en “Winston’s War“, fue fortalecer el poder de los comunistas en la Unión Soviética y el ascenso de los Nazis en Alemania. Pero había en juego mucho poder, gloria y riquezas para la clase política y para todos los que la apoyasen. Los contratistas de defensa se hicieron más ricos de lo que pudieran jamás imaginar. En el gobierno, burócratas de poca monta se convirtieron en poderosos dictadores económicos y la clase de los intelectuales pro-estatistas empezaron a verse a sí mismos como una especie de grandes ingenieros sociales. Así, por ejemplo, los denominados progresistas fueron unánimemente partidarios de la guerra, debido a su doble creencia de que (1) el gobierno puede y debe emplearse para crear el paraíso en la tierra y (2) la planificación centralizada al estilo soviético exigida por la guerra podría ser un proyecto demostrativo de la eficacia de la planificación central al estilo soviético aplicable a la economía americana en tiempos de paz, una vez acabada la guerra.
Tras ocho años de completo fracaso en la tarea de poner fin a la Gran Depresión con sus políticas de intervención masiva que solo lograron empeorar las cosas, Franklin Delano Roosevelt (FDR) manipuló a los japoneses para que invadieran Pearl Harbor lo que documenta Robert Stinnett con gran cuidado en su libro “Day of Deceit: The truth about FDR and Pearl Harbor“. Para FDR la participación en la guerra europea sería la madre de todos los programas gubernamentales de gasto, el programa que seguro que acabaría con la depresión y que, por lo menos, distraería la atención del público de sus abismales fracasos. Al fin y al cabo, estaban en juego la reputación y el legado de Franklin Roosevelt (la guerra no terminó la depresión; solo acabó con el desempleo ya que se alistaron más de diez millones de hombres cuando tan solo cinco millones de americanos estaban desempleados a finales de los años treinta).
La conspiración instigacionista fue responsable de las mentiras que involucraron a América en la desastrosa guerra de Vietnam que causó la muerte sin sentido e innecesaria de 55.000 norteamericanos y de cientos de miles de vietnamitas. Y por último tenemos la última “victoria” de los instigacionistas, la guerra de Iraq, que hasta la CIA admite que se basó en una mentira: que Sadam Hussein tenía “armas de destrucción masiva” que amenazaban a los Estados Unidos Miles de soldados norteamericanos murieron allí para nada, mientras que cientos de miles más salieron mutilados y cientos de miles de iraquíes murieron. En lo que respecta al contribuyente norteamericano corriente todo eso se hizo para nada.
Pensad sobre la enfermiza historia del instigacionismo la próxima vez que veáis a uno de esos halcones de la política con una zalamera sonrisa de satisfacción mientras os urge con invadir Irán, Siria, Corea del Norte o cualquier otro lejano lugar en el que crea que deberían lanzarse las bombas americanas.
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres – mailto: juanjogamon@yahoo.es.

