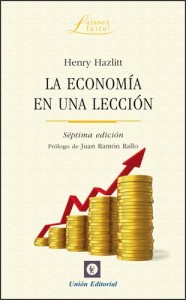1
He considerado necesario advertir al lector, una y otra vez, que determinada política económica provocaría fatalmente ciertos resultados, «a condición de que no se produjera inflación». En los capítulos que tratan de las obras públicas y del crédito estatal hube de referirme a la conveniencia de aplazar el estudio de las complicaciones que la inflación introduce en esas cuestiones. Ahora bien, los problemas relacionados con el dinero y la política monetaria constituyen una parte tan intima, y en algunos casos tan consustancial, del proceso económico, que aquella separación era muy difícil, incluso a efectos de la exposición; por esa razón, en los capítulos en que se examinan las consecuencias de diversas políticas estatales o sindicales, en orden a salarios, empleos, beneficios y producción, fue obligado analizar sin aplazamientos algunas de las repercusiones que origina la adopción de políticas monetarias distintas.
Antes de iniciar el estudio de las repercusiones de la inflación en casos concretos, conviene analizar las de carácter general. E incluso previamente estimo todavía preferible indagar los motivos que han inducido siempre a los gobernantes a acudir a la inflación, que disfruta, por otra parte, desde las más remotas épocas, de un raro atractivo para las masas populares; el porqué, en fin, su canto de sirena ha hechizado a una nación tras otra en su caminar hacia el desastre económico.
El error más fácil de evidenciar y, sin embargo, tan antiguo y constante, es aquel que al confundir «dinero» y «riqueza», confiere sorprendente vigor al hechizo que emana de la inflación. «Que la riqueza consiste en dinero, es decir, en oro y plata —escribía Adam Smith hace casi dos siglos— es una noción popular que naturalmente se desprende de la doble función del dinero como instrumento del comercio y como medida de valor…
Hacerse rico es adquirir dinero; para ser breves, diremos que riqueza y dinero son considerados en el lenguaje común, bajo todos los aspectos, como conceptos sinónimos.” La verdadera riqueza consiste, por supuesto, en aquello que se produce y consume: alimentos, ropas que vestimos, viviendas que habitamos. Representan riqueza los ferrocarriles, las carreteras y automóviles barcos, aviones, fábricas; los libros, pianos y cuadros de arte. Es tan poderosa, sin embargo, la ambigüedad verbal que confunde dinero y riqueza, que incluso quienes en ocasiones perciben claramente la confusión existente en el constante trasiego de ambos conceptos vuelven a caer en ella posteriormente en el curso de sus razonamientos. Todos sabemos que si dispusiéramos de más dinero podríamos adquirir mayor número de bienes; con triple cantidad de dinero, nuestra «riqueza» sería tres veces mayor. Para muchos resulta indiscutible que si el Estado emitiese más dinero, distribuyéndolo equitativamente entre la población, la riqueza de todos nosotros aumentaría con la cuota que nos hubiera correspondido en el reparto.
Estos son, sin duda, los más ingenuos partidarios de la inflación. Otros, más cautos, reconocen que si todo fuera tan sencillo como creen los primeros, el Estado podría resolver la totalidad de los problemas económicos emitiendo simplemente billetes.
Presienten la existencia de un obstáculo y piensan que el Estado debería limitar; de una u otra forma, la cantidad de dinero adicional a emitir. Emitiría justamente lo indispensable para dominar alguna que otra supuesta «deficiencia» o «laguna».
El poder adquisitivo, razonan, es crónicamente insuficiente porque la industria, de un modo u otro, no distribuye bastante numerario entre los productores al objeto de que puedan adquirir como consumidores el producto elaborado. En algún punto debe existir un «escape» misterioso. Y hay quienes tratan de «probarlo» mediante ecuaciones algebraicas.
En el primer miembro de aquéllas consignan, una sola vez, determinada cantidad, mientras que en el segundo miembro la incluyen, sin apercibirse de ello, algunas veces más de la cuenta. De esta suerte provocan alarmante diferencia entre lo que llaman «pagos A» y lo que denominan «pagos A + B». Agrúpanse, visten el uniforme verde del movimiento inflacionista y requieren al Gobierno para que emita dinero o conceda «créditos» que permitan hacer realidad el pago del valor numérico de esa diferencia representada por la letra B en la expresión algebraica.
Los más toscos partidarios de lo que denominan «crédito social» pueden parecernos ridículos; pero son innumerables las escuelas de barnices más alambicados que pretenden haber elaborado «planes científicos» para emitir o conceder, en cantidades exactas, el dinero o créditos adicionales indispensables para colmar supuestas «deficiencias» o «lagunas» de carácter crónico o periódico, cuyo alcance y extensión aseguran poder calcular mediante diversos procedimientos no revelados con exceso.
2
Los inflacionistas mejor preparados no dejan de reconocer que cualquier incremento sustancial en el volumen de dinero en circulación lleva consigo la reducción del poder adquisitivo de la unidad monetaria; en otras palabras, conduce a un aumento en el precio de las mercancías. Pero tal repercusión no les preocupa. A] contrario, precisamente por ello desean la inflación. Algunos aseguran que de esta suerte mejorará la situación de los deudores pobres frente a los acreedores ricos. Otros piensan que la apuntada medida estimulará las exportaciones y reducirá las importaciones. E incluso hay quienes sostienen que la inflación es absolutamente necesaria para superar las depresiones, «poner de nuevo en marcha a la industria» y alcanzar el pleno empleo».
El hecho de que el incremento de dinero circulante (incluyendo el crédito bancario) repercuta en los precios ha dado lugar al nacimiento de las más variadas teorías. En primer término, como acabamos de ver, aparecen los que imaginan posible aumentar el volumen dinerario en cualquier medida, sin que resulten afectados los precios. Ven sencillamente en tal mecanismo la manera de aumentar «el poder adquisitivo» de toda la población, de suerte que podrán comprar más cosas que antes. O bien son incapaces de comprender que la colectividad no puede adquirir doble cantidad de bienes que antes, a menos que su producción se duplique, o imaginan que lo único que impide el incremento indefinido de la producción no es la escasez de mano de obra y las limitaciones del horario laboral y de los restantes factores de la producción, sino tan sólo la escasez de medios de pago; si la gente —añaden— desea adquirir los productos y dispone de dinero suficiente para comprarlos, los artículos de consumo surgirían casi automáticamente.
Por otra parte, destacan —y entre ellos algunos eminentes economistas— los que propugnan una rígida teoría en relación con los efectos de la oferta de dinero sobre los precios de las mercancías. Todo el dinero de una nación, aseguran, está siendo ofrecido constantemente por sus poseedores a cambio de la totalidad de las mercancías que se producen. Por consiguiente, el valor de la cantidad total de dinero multiplicado por su «velocidad de circulación, ha de ser siempre igual al valor de la cantidad total de mercancías adquiridas. Y en consecuencia (suponiendo que no se produzca ningún cambio en la «velocidad de circulación»), el valor de la unidad monetaria variará en sentido inverso, guardando siempre exacta proporción con la cantidad de dinero puesta en circulación. A doble cantidad de dinero y crédito bancario corresponderá exactamente un «nivel de precios» doblemente elevado; a triple cantidad, nivel de precios triplemente elevado. En una palabra, si multiplicamos por n la cantidad de dinero en circulación, el nivel de precios quedará automáticamente elevado n número de veces.
No nos es posible, en razón a su extensión, desenmascarar aquí todas las falacias contenidas en este razonamiento aparentemente convincente. En lugar de ello trataremos de examinar de modo sistemático por qué causas y en qué forma cualquier incremento en el volumen de dinero en circulación eleva los precios.
El aumento del volumen dinerario se origina siempre de un modo específico. De ordinario se produce porque el Estado realiza más gastos de los que puede o desea afrontar mediante impuestos (o emisiones de deuda pública, cubiertas por la gente con sus ahorros).
Supongamos, por ejemplo, que el Estado imprime papel moneda para cubrir gastos dimanantes del programa de defensa nacional. El primer efecto de estos gastos consistirá en una elevación del precio de los suministros de aquellas primeras materias que tengan aplicaciones para fines de guerra y en el aumento de las disponibilidades dinerarias de los contratistas de material bélico y de las de sus empleados y operarios.
(Así como en el capítulo destinado al estudio de la regulación estatal de precios hubimos de aplazar el examen de algunas complicaciones originadas por la inflación, al considerar ahora la inflación, conviene, por idéntica razón, pasar por alto las complicaciones derivadas de las medidas estatales en su pretensión de fijar los precios. Si reflexionamos sobre esto, veremos que aquéllas no alteran esencialmente nuestro análisis. Simplemente conducen a una especie de inflación contenida que consigue aminorar u ocultar algunas de sus primeras repercusiones tan sólo a expensas de agravar las funestas consecuencias de su potente manifestación final.)
Resulta, en definitiva, que los contratistas de material bélico y sus empleados y operarios obtendrán mayores sumas de dinero. Lo invertirán en mercancías o servicios de los cuales deseen disfrutar. La incrementada demanda de estas mercancías o servicios permitirá elevar el precio a sus vendedores. Aquellos que obtienen ahora mayores ingresos en dinero preferirán abonar precios más elevados a quedarse sin lo que desean adquirir, ya que sus actuales disponibilidades dinerarias les inclinarán a conceder un valor subjetivo menor a la unidad monetaria.
Llamemos grupo A a los contratistas del programa de defensa, junto con sus empleados y operarios, y grupo B a aquellos a quienes los primeros efectúan sus actuales adquisiciones de mercancías y servicios. Los componentes del grupo B, como resultado del aumento conseguido en precios y ventas, comprarán ahora, a su vez, mayor cantidad de mercancías y servicios a un nuevo grupo C. También éstos podrán elevar sus precios, obtener más ingresos y adquirir mayor cantidad de mercancías y servicios a otro grupo D, y así sucesivamente hasta que la elevación de precios e ingresos monetarios se haya extendido virtualmente por todo el país. Cuando se haya cerrado el círculo, casi todos contarán con mayores ingresos dinerarios. Pero (suponiendo que no se haya verificado un aumento equivalente en el volumen de mercancías y servicios producidos) se habrá provocado un alza correlativa en los precios en general y la nación no será ahora más rica que antes.
Esto no significa, sin embargo, que la riqueza absoluta o relativa de cada individuo y su renta conserven las mismas proporciones anteriores dentro de la economía general. Por el contrario, con toda certeza el proceso inflacionario afectará de distinta forma a los diferentes grupos de intereses económicos. Los primeros grupos en recibir dinero adicional serán los que obtendrán mayores ventajas. Los ingresos en dinero del grupo A, por ejemplo, habrán aumentado antes de que se produzca el alza en los precios, permitiéndoles adquirir una cantidad de mercancías casi proporcional al nuevo incremento dinerario de que ahora disponen. Los ingresos en dinero del grupo B aumentarán más tarde, cuando ya se había iniciado la elevación de precios; pero no obstante, también ellos obtendrán ventajas en cuanto al mayor número de mercancías que podrán adquirir. En tanto que los restantes grupos, cuyos ingresos en dinero no han experimentado avance alguno, se verán fo rzados a abonar precios más elevados por los mismos bienes que necesiten adquirir, significando para ellos tener que conformarse con un nivel de vida inferior al que anteriormente disfrutaban.
Podemos aclarar ideas haciendo uso de una serie de cifras hipotéticas. Supongamos que la población se halla arbitrariamente dividida en cuatro grupos principales de intereses económicos: A, B, C y D, que obtienen, por ese mismo orden, las ventajas iniciales de unos mayores ingresos dinerarios. Cuando los ingresos en dinero del grupo A han aumentado ya en un 30 por 100, todavía no se ha iniciado ningún alza en los precios. En el momento en que los ingresos del grupo B han aumentado en un 20 por 100, los precios no han subido, por término medio, más que un 10 por 100. En tanto que cuando los ingresos del grupo C han ascendido solamente en un 10 por 100, los precios han sido elevados ya en un 15 por 100. Y cuando los ingresos del grupo D no han experimentado aún aumento alguno, los precios que ha de pagar por los bienes que normalmente compra han sido elevados ya en un promedio del 20 por 100. En otras palabras, las ventajas logradas por el grupo primero, derivadas del aumento de precios o salarios provocadas por el proceso inflacionario, se obtienen necesariamente a expensas de las pérdidas sufridas (como consumidores) por los componentes de los últimos grupos en conseguir elevar sus salarios o el precio de sus mercancías.
Es posible que si se consigue detener la marcha ascendente de la inflación al cabo de unos pocos años, el resultado final sea un incremento medio, pongamos por caso, del 20 por 100 en los ingresos dinerarios y una elevación de igual magnitud en el nivel general de precios, distribuidos ambos equitativamente entre los diferentes grupos de intereses económicos. Pero este nuevo equilibrio no dejará canceladas las ganancias y pérdidas experimentadas durante el período de transición. El grupo D, por ejemplo, aun cuando haya conseguido finalmente un aumento del 25 por 100 en el precio de las mercancías que ofrece o servicios que presta, tal aumento en sus actuales disponibilidades dinerarias no le permitirá comprar mayor número de mercancías o servicios del que normalmente adquiría antes de iniciarse el proceso inflacionario. Nunca le serán compensadas las pérdidas que tuvo que soportar durante el período de transición, cuando sus ingresos permanecían estacionados y se veía forzado a abonar un aumento del 30 por 100 en los precios de los servicios y mercancías que compraba a los otros grupos A, B, y C.
3
De lo expuesto se desprende que la inflación es un mero ejemplo adicional de nuestra lección central. Puede, en efecto, beneficiar durante breve período a los sectores favorecidos, aunque sólo a expensas de otros grupos. Y a largo plazo engendra consecuencias desastrosas para la comunidad entera. Basta una inflación relativamente suave para desarticular la estructura de la producción, favoreciendo la expansión excesiva de unas industrias a expensas de las restantes. Todo ello implica malinversión y derroche de capital. Cuando la inflación se derrumba o es detenida, la equivocada inversión de capital— en máquinas, factorías o edificios—aparece incapaz de producir beneficios suficientes y pierde la mayor parte de su valor.
Tampoco es hacedero detener la inflación de manera suave, evitando de tal suerte la subsiguiente depresión. Una vez embarcados en la nave de la inflación, ni siquiera es posible detenerla con arreglo a previsores planes, ni cuando los precios alcanzan el nivel preestablecido, pues las fuerzas políticas y económicas escaparían fatalmente a cualquier clase de control. No cabe argumentar en pro de la subida del 25 por 100 en los precios, sin que alguien alegue que tal razonamiento doblemente induce a un aumento del 50 por 100 y otro asegure que es cuatro veces más convincente para llevar a cabo un incremento del cien por cien. Los grupos políticos influyentes que se beneficiaron de la inflación se opondrán a que se le ponga término.
Es imposible, además, controlar el valor del dinero en épocas de inflación, pues como hemos visto, en este orden de cosas la relación de causa a efecto no responde a leyes meramente mecánicas. No cabe, por ejemplo, predecir que un aumento del cien por cien en el volumen de dinero en circulación implicará un descenso del 50 por 100 en la cotización de la unidad monetaria. El valor del dinero depende, según ya hemos visto, de las valoraciones subjetivas de quienes lo poseen. Y estas evaluaciones no son consecuencia tan sólo de la cantidad de dinero que cada persona tiene a su disposición, sino también de la calidad de ese dinero.ı’En tiempo de guerra, la cotización de las divisas de una nación subirá en el extranjero con la victoria y descenderá con la derrota, independientemente del aumento o disminución de su volumen. La valoración actual dependerá a menudo del volumen que la gente imagine existirá en el futuro. Y como ocurre en la especulación mercantil, la evaluación asignada por cada persona a una divisa monetaria queda influida no sólo por lo que ella estima debe ser su valor actual, sino también por lo que supone va a ser la evaluación que todos los demás le asignarán en el futuro.
Ello explica por qué tan pronto queda abiertamente implantada la superinflación, el valor de la unidad monetaria desciende a un ritmo muy superior al de la cantidad de billetes emitidos o que puedan adicionarse a los ya en circulación. Cuando se inicia esta etapa, el desastre es casi completo y la bancarrota se anuncia.
paz de aprovechar la experiencia de otros y ninguna generación de escarmentar ante las adversas enseñanzas legadas por sus antepasados. Cada generación y cada nación son víctimas de idéntico espejismo. Todos pugnan por alcanzar el mismo fruto del Mar Muerto, que luego se torna polvo y ceniza en sus bocas. Pues característica esencial de la inflación es infundir aliento a miles de engañosas ilusiones.
En nuestros tiempos, la argumentación más persistente presentada en favor de la inflación consiste en afirmar que «pondrá en movimiento las ruedas de la industria», evitará las irreparables pérdidas que se derivan del ocio involuntario provocado por la paralización mercantil e industrial y facilitará «pleno empleo». Esta argumentación, en su más elemental exposición, se apoya en la inmemorial confusión existente entre dinero y riqueza. Da por bsupuesto que mediante tan burdo mecanismo se puede crear «nuevo poder adquisitivo» y que sus efectos se expandirán en círculos cada vez más anchos, como las ondas que produce una piedra al caer en un estanque. Es evidente que quienes así arguyen no se han detenido a considerar que lo único que tiene verdadera capacidad de compra para «adquirir» mercancías es el ofrecimiento de otras mercancías a cambio de aquéllas. Lo que fundamentalmente ocurre en una economía de mercado es que las mercancías producidas por A son canjeadas por las que produce B.
Lo que la inflación realmente hace es provocar mutaciones en las relaciones entre precios y costos. Se persigue a través de ella principalmente una elevación del nivel general de los precios de las mercancías con relación al nivel general de los actuales salarios, al objeto de restaurar los decaídos beneficios de las empresas, y de esta forma, al haber restablecido un equilibrio viable en la relación entre precios y costos, estimular la recuperación de la producción en aquellos sectores de la economía donde existan actualmente recursos ociosos.
Debería quedar fuera de toda discusión que tal objetivo podría ser alcanzado de modo más directo y honesto mediante la reducción de salarios. Pero los más sutiles partidarios de la inflación opinan que tal medida no puede ser adoptada hoy en día por razones políticas. En ocasiones van más lejos y aseguran que toda propuesta, cualesquiera que sean las circunstancias concurrentes para reducir directamente los salarios al objeto de aminorar el paro, es «antilaboral». Pero lo que ellos proponen, expuesto con toda crudeza, es defraudar a los trabajadores, reduciendo los salarios reales (es decir, expresados en términos de capacidad de compra) mediante un alza en los precios.
Olvidan que el propio sector laboral ha mejorado mucho sus conocimientos en la materia; que los grandes sindicatos disponen de economistas especializados en asuntos laborales que vigilan con atención las variaciones en los números índices y a quienes no se engaña fácilmente. Es muy improbable, por tanto, que en las actuales circunstancias la inflación consiga alcanzar ninguno de sus objetivos políticos o económicos. Son precisamente los sindicatos más poderosos, cuyos salarios más elevados habrían de ser necesariamente minorados para que tuviera éxito la medida, los que primeramente insistirán en que aquéllos sean elevados, cuando menos en proporción con los aumentos del índice del costo de vida. Si prevalece la demanda de los sindicatos, el actual equilibrio en la relación entre estos salarios clave y los costos, considerado poco viable para la pronta reanudación de los negocios, permanecerá inalterado. Es muy probable, sin embargo, que se originen aún mayores distorsiones en la estructura de los actuales salarios, pues el alza de precios hará que la gran masa de trabajadores no sindicados, cuyas retribuciones, aun antes de iniciarse la inflación, no rebasaban los tipos normales de salario (e incluso es posible que estuvieran indebidamente deprimidos por efecto del exclusivismo sindical), sufra mayores menoscabos todavía durante el período de transición.
5
Los más sutiles defensores de la inflación son insinceros. No exponen su pensamiento con lealtad y terminan por engañarse a sí mismos. Comienzan de pronto a hablar del papel moneda en términos parecidos a los empleados por los más ingenuos inflacionistas, como si aquél representara una forma de riqueza que pudiera incrementarse a voluntad con sólo disponer de una simple imprenta. E incluso llegan a discutir enfáticamente la cuestión relativa a cierto «multiplicador», que por arte de magia convierte cada dólar impreso e invertido por el Estado en el equivalente de varios dólares que se suman a la riqueza del país.
En una palabra, deliberadamente equivocan y consiguen que la opinión pública no se dé cuenta de las causas reales de cualquier depresión. Las verdaderas causas radican, en la mayor parte de los casos, en el defectuoso ajuste de la estructura salario-costo-precio: desajuste en las relaciones entre precios de primeras materias y productos acabados o entre distintos precios o salarios. En un momento dado, esos desajustes han apartado todo incentivo de la producción o han hecho realmente imposible que la producción prosiga, extendiéndose la depresión debido a la interdependencia orgánica de nuestra economía de mercado. En tanto no se corrijan esos desajustes, será imposible restablecer totalmente la producción y el empleo.
La inflación cubre cualquier proceso económico con un velo de ilusión. Confunde y engaña a la inmensa mayoría, e incluso a quienes sufren sus consecuencias. Estamos todos acostumbrados a medir nuestros ingresos y riqueza en términos monetarios. Este hábito mental es tan poderoso que incluso economistas y estadísticos profesionales no pueden deshacerse de él. Es difícil estar atentos siempre en las relaciones económicas a los bienes y bienestar reales que las suscitan. ¿Quién de nosotros no se siente más rico y satisfecho cuando oye decir que la renta nacional se ha duplicado (en dólares, por supuesto), en comparación con la de algún período preinflacionario? Incluso el empleado que percibía 25 dólares y ahora gana 35, cree que ha mejorado de situación, aunque ahora todo le cueste doble que cuando ganaba 25 dólares. No es que permanezca ciego ante el alza experimentada en el costo de la vida. Pero no advierte tan claramente su situación real actual como lo hubiera hecho si, permaneciendo inalterado el actual coste de la vida, le hubiera sido reduc ido el salario al objeto de asignarle el mismo poder adquisitivo más reducido que ahora posee como consecuencia del alza en los precios y aun a pesar del aumento conseguido en términos monetarios. La inflación es la autosugestión, la hipnosis o anestesia que amortigua el dolor de la operación. Es el opio del pueblo.
6
Ese es precisamente el objetivo económico que se pretende alcanzar. Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la «economía planificada», acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo III, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, según allí se expuso, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió un dólar menos por los contribuyentes en sus propias necesidades, y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada. Pero supongamos que no se ha querido afrontar ese gasto mediante imposición fiscal.
Imaginemos que se prefirió acudir al mecanismo de las financiaciones deficitarias, es decir, al empréstito estatal o sencillamente a la impresión de papel moneda. En tal caso, el resultado aludido parece que no se registra. Las obras públicas parece que nacieron a impulsos de «un nuevo poder adquisitivo». No cabe afirmar que haya sido éste detraído a los contribuyentes. De momento, pues, el país parece haber sacado algo de nada. Ahora bien, ateniéndonos a nuestra lección, detengámonos a examinar las consecuencias a largo plazo. El empréstito ha de ser reembolsado algún día. El Estado no puede acumular indefinidamente deuda tras deuda, y si lo intenta, pronto o tarde desembocará en la bancarrota. Tal como Adam Smith señalaba en el año 1766: «Cuando las deudas públicas o estatales han alcanzado cierto grado de acumulación, apenas existe, según creo, un sólo ejemplo en que hayan sido completa y equitativamente pagadas.» La liberació n de las rentas públicas, si es que alguna vez se ha llevado a cabo, ha sido siempre mediante una bancarrota, rara vez declarada, pero siempre real, aunque frecuentemente se haya querido disimularla con un pago ficticio.
Cuando el Estado decide, finalmente, satisfacer la deuda contraída a causa de las obras públicas, se ve obligado necesariamente a imponer a la comunidad un gravamen fiscal superior a los gastos presupuestarios que realiza. Por consiguiente, durante este último período se ve forzado a destruir mayor número de empleos del que puede proporcionar mediante el gasto público. El inevitable incremento en la imposición fiscal no sólo detrae de la comunidad más poder adquisitivo; debilita o destruye en los empresarios el incentivo de la producción y reduce la riqueza y la renta total del país.
La única forma de escapar a esta conclusión es presumir (como sin duda hacen siempre los partidarios del «gasto público») que los gobernantes tan sólo realizarán aquellos desembolsos en períodos que de otra suerte habrían sido de depresión o «deflacionarios» y se apresurarán a pagar la deuda contraída en épocas que en caso contrario habrían sido «inflacionarias» o de inusitado auge en los negocios. Esto equivaldría, desde luego, a una ficción fraudulenta; pero a pesar de ello, por desgracia, quienes gobiernan nunca procedieron así. Es tan difícil en economía predecir futuros acontecimientos y son tan influyentes las fuerzas políticas en acción, que existen muy escasas probabilidades de que los gobernantes actúen de esa forma. La financiación deficitaria del gasto público, una vez emprendida, engendra poderosos intereses privados que exigirán su prosecución bajo cualesquiera circunstancias.
Si no se realiza un intento honrado de liquidar la deuda acumulada y, por el contrario, se recurre abiertamente a la inflación, fatalmente se producirán las consecuencias anteriormente descritas. El país, considerado en conjunto, no puede obtener nada sin pagar un precio. La propia inflación no es en el fondo más que una forma singular de tributación.
Quizá la peor, ya que de ordinario exige más de quienes cuentan con menores posibilidades económicas. Pero aun suponiendo que la inflación afectase a todos por igual (lo que nunca puede ser cierto, según hemos demostrado), en tal caso equivaldría a un simple impuesto sobre el consumo que gravara con igual porcentaje toda clase de mercancías, lo mismo el pan y la leche que los diamantes y pieles lujosas. Podría ser considerada, igualmente, como el equivalente de un simple impuesto sobre la renta que gravara con idéntico porcentaje y sin permitir exención alguna, los ingresos de todos los miembros de la colectividad. Es más, en su naturaleza está gravar no sólo el consumo de cada individuo, sino también sus ahorros e incluso su póliza de seguro de vida. De hecho puede ser equiparada a una exacción de capital derramada a prorrata igualmente sobre pobres y ricos, sin tolerar exenciones.
La situación que se origina es todavía más grave porque la inflación no afecta a todos en la misma proporción. Hay quienes sufren más que otros, al menos en cuanto a porcentajes. El tributo que la inflación representa escapa a toda suerte de controles por parte de las autoridades fiscales. Golpea a ciegas en todas direcciones. El tipo de gravamen impuesto por la inflación no es fijo: no puede quedar determinado de antemano.
Conocemos su cuantía hoy, pero no lo que importará mañana, y mañana desconoceremos su importe para el siguiente día.
Como ocurre con cualquier otro impuesto, la inflación perturba todo cálculo económico e influye poderosamente en nuestra conducta privada y en la orientación que convendrá dar a nuestros negocios. Resta alientos a la previsión y al ahorro. Induce a toda suerte de despilfarros y aventuras económicas. A menudo, incluso hace más provechosa la especulación que el esfuerzo productor. Destruye la normal estructuración de unas relaciones económicas estables. Sus inexcusables injusticias hacen desear a las gentes remedios desesperados. Siembra las semillas del fascismo y del comunismo. Pronto comienza a solicitarse públicamente la implantación de controles totalitarios.
Invariablemente conduce a amargos desengaños y finalmente al colapso de la economía del país.
Traducido del inglés por Adolfo Rivero.